De renacimiento y olvido


Todo comenzó aquella noche en las cuevas del Sacromonte, Ana lo vio llegar acompañado de una pareja algo mayor que él. Ella había subido hasta allí en aquel invierno granadino que ya casi tocaba a su fin acompañada de unos amigos, que le habían comentado que no podía irse de Granada sin visitar las cuevas y un buen espectáculo flamenco. Después de caminar por las heladas y empinadas cuestas, el interior de la cueva resultó acogedor comparado con las frías callejuelas del Albaicín. Para Ana todo era novedoso y excitante. Por eso mantenía los ojos muy abiertos, expectante ante cada nuevo acontecimiento, esperando con avidez infantil el inicio del baile del que tanto le habían hablado. Era sabido que después se iniciaría la juerga con algunos de los visitantes más reacios a marcharse. Aquellos que ebrios de alcohol apurarían hasta las primeras luces del alba la prolongación de ese anonimato nocturno, la noche española que se exportaba como un aliciente más a los viajeros. El cantaor comenzó con un hondo quejido que parecía salir de las entrañas mismas de la cueva. Las venas de su garganta se pronunciaban hasta lo imposible queriendo traspasar la piel, al tiempo que su cara se iba contrayendo en una mueca constante de dolor y rabia. Una bailaora salida de la penumbra comenzó a taconear con furia en el improvisado tablao; dibujando en su semblante la misma mueca dolor y rabia inexplicable, en la que todo parecía depender de aquella lucha sin tregua entre la bailaora y ella misma y un algo que sin saber de dónde venía ni a donde terminaba la impelían a seguir bailando. Cuando concluyó el baile desapareció en la misma penumbra de la que había aparecido y el cantaor se acercó a la barra con la guitarra colgando de su mano como un títere inerte. Ana recordaba vagamente que alguien los presentó y que la pareja que lo acompañaba se marchó pronto. Se llamaba Juan y acaba de regresar de Barcelona. Allí había completado sus estudios de arquitectura. Y ahora esperaba que su padre le buscara una buena colocación. Al parecer era un hombre con muchas influencias. Como era costumbre los más rezagados seguían pidiendo más cante y más baile, a esas horas en las que hablaba el alcohol y callaba la razón y la cueva asemejaba un lugar perdido en el que poder dar rienda suelta a todo tipo de desenfrenos. Después de aquel primer encuentro, se siguieron viendo en días sucesivos. Una especie de pudor les impedía acercarse demasiado el uno al otro, aunque era evidente la mutua atracción que ambos sentían. En la cabeza de él seguramente rondaba su compromiso con una señorita bien de la ciudad. Un compromiso acordado entre las familias de los dos jóvenes, ambas de excelente posición. Sin embargo, Ana había despertado en su interior una fuerza instintiva que era desconocida para él. El instinto masculino de seducción y conquista. Y cuando estaba con ella desarrollaba torpemente ese nuevo papel que le hacía sentirse vivo, mientras la estudiaba de reojo y percibía su olor, la cadencia de sus caderas al andar, sus piernas que se presentían firmes debajo de aquella falda algo más larga de lo que él hubiera deseado. Y sobre todo la excitación ante aquello que se sabía prohibido: romper con la vida que te ha sido impuesta aunque se trate de un juego sin mayor trascendencia. Porque muy en el fondo de su ser él sabía que nunca rompería el compromiso matrimonial que le habían asignado, pero era hermoso jugar y dejarse llevar. Ana por su parte lo espiaba también de soslayo, tan sólo acababan de conocerse hacía unos días y hablaban sin cesar de muchas cosas. Notaba que él le ocultaba algo por ese instinto femenino de continua sospecha, por la forma en la que él miraba a veces a la gente que veían pasar como si temiera que alguien pudiera reconocerlo, porque nunca quería quedarse en el centro de la ciudad sino que prefería los lugares algo más apartados. A ella no le importaba, parte de su educación se había desarrollado en Ginebra, donde sus abuelos fijaron su residencia después de numerosos avatares ocurridos entre el final de la guerra española y el inicio de la segunda guerra mundial. En Ginebra había nacido su madre y allí se terminó casando. Y allí había nacido ella también, rodeada de recuerdos de una España que sólo conocía a través de las fotos y los velados recuerdos en los ojos vidriosos de sus abuelos. En parte por eso, su educación había sido más liberal que la de cualquier chica educada en la España franquista. Y le chocaba ese remilgo ñoño que notaba en la mayor parte de las jóvenes de su edad. Su paso por la ciudad sería efímero, apenas unos meses para concluir su trabajo de fin de carrera. Juan la atraía mucho y notaba que era mutuo, pero lo presentía demasiado conservador a pesar de sus años y de su aspecto desenfadado. Él le comentó una tarde que en una ciudad costera próxima, su padre le había conseguido su primer trabajo y que tendría que marcharse pronto. No estaba demasiado lejos tan sólo a unos escasos noventa kilómetros, pero la carretera era montañosa lo que hacía que el acceso fuera algo más complicado. Se podían tardar dos horas y media para un trayecto que con mejores carreteras se hubiera realizado en menos de una hora. Almuñécar, de cuya etimología se daban varias interpretaciones, una de las cuales apuntaba a “lo que hay que dejar de lado” atribuyéndose quizá a lo complicado de su acceso. Ana, por su parte, debía volver también a sus estudios de Arte que terminaría en poco tiempo. No volvieron a verse durante semanas, hasta que una tarde de principios de abril, cuando sólo faltaban tres días para su regreso a Ginebra, recibió una carta de Juan en la que la invitaba a visitarlo y a conocer un maravilloso hallazgo: habían descubierto una antigua necrópolis fenicia. No sabían cómo proceder porque seguramente las obras de la urbanización que estaban construyendo se verían afectadas
si se daba parte a las autoridades y se hacía pública la noticia del hallazgo. Cuando Ana llegó a la pequeña localidad costera se sorprendió de la belleza salvaje de aquel paisaje, de sus acantilados frente al mar, de esa melancolía tan parecida y tan diferente a la que se respiraba en la ciudad. Se encontró con un Juan más envejecido del que había conocido sólo unas semanas antes en la cueva del Sacromonte. Parecía excitado y nervioso. Atropelladamente le contó los detalles del hallazgo. –No puedes ni imaginarlo –decía Juan entrecortadamente. Es increíble, hemos encontrado una tumba enorme, acaso de algún sufeta y con el ajuar funerario completo; hay piezas de incalculable valor. –Y ¿quién más sabe de su existencia? –preguntó Ana tímidamente. –Pues imagínate –dijo Juan algo nervioso–, allí trabaja mucha gente, pero los obreros, peones y demás personal sólo quieren cobrar su salario. Vivimos momentos difíciles. Mi padre me ha comentado que no tiene por qué haber problemas en continuar con las obras. Se ha hecho una inversión importante y nadie quiere perder dinero. Además, en cuanto a patrimonio artístico y cultural, mi padre con sus influencias sabrá sortear los escollos institucionales. Antes de hacer nada hay que valorar el hallazgo, por eso te he llamado también. Quiero que visites conmigo el lugar. Y que me des tu opinión. A la mañana siguiente coincidiendo con el fin de semana, ambos se dirigieron hacia el lugar de las excavaciones. Ana se quedó maravillada y perpleja por lo que allí había. Debajo de una loneta anclada con pinzas metálicas se encontraba la profunda tumba con el ajuar y las piezas de las que Juan le había hablado. –Nadie ha tocado nada aún –dijo Juan quedamente–. Pero esto no puede mantenerse oculto por mucho más tiempo. Volvieron a taparlo todo cuidadosamente. –Esto es mucho más de lo que podía haber imaginado – comentó Ana en el coche de regreso al hotel donde se hospedaba–. Las piezas que hemos visto son de incalculable valor. Cualquier coleccionista daría millones por cualquiera de ellas. –El lunes hay que tomar una decisión –dijo Juan–. Mi padre me comunicará después de sus gestiones si es o no posible continuar con las obras. –Pero –dijo Ana alzando la voz–. No se puede construir encima de un hallazgo tan importante y valioso. Es un legado para las generaciones futuras. –Ya se verá –dijo Juan–. Como te he comentado es mucha la inversión en este proyecto y nadie quiere perder dinero. Si se paralizan las obras de la urbanización los inversores se van a enfadar, cada uno tirará de sus influencias. Para mucha gente esto no son más que piedras antiguas sin ningún valor. –¿Pero y las piezas de oro? –dijo Ana quedamente. –¿Cómo sabes que existen piezas de oro? –preguntó Juan sin atreverse a mirarla. –Soy casi una experta en arte, ¿recuerdas? Y si no ha habido expolio anterior, cosa que no parece probable porque la tumba es demasiado profunda, tiene que haber piezas de oro. La pregunta quedó suspendida en el aire. El día había sido largo y una vez más esa mutua atracción que sentían desde que se vieran por primera vez en las cuevas de Granada había quedado postergada ante la magnitud de los acontecimientos. Ante el silencio tenso que Juan parecía no atreverse a romper, Ana dijo por fin: –Me gustaría ver las piezas de oro. Él la condujo hasta el apartamento con vistas al mar que había alquilado para su estancia. Le mostró nervioso el lugar donde guardaba las piezas do oro. Aquello era mucho más de lo Ana había podido imaginar. Un auténtico legado, un tesoro para las generaciones futuras. Juan parecía extasiado contemplando todo aquello, rodeó a Ana con sus brazos y ella se dejó llevar. La desnudó despacio, pero con torpeza .Fue una entrega con demasiadas reservas, en la que ambos parecían buscar en el otro la respuesta a lo que estaba ocurriendo. Cuando Ana abandonó el apartamento, sin ser aún dueña de sí misma, temblaba de miedo y de frío; las luces del alba se esparcían ya por entre los lomos de las altas montañas y el mar parecía una balsa inmensa de un azul ceniciento. A la mañana siguiente cuando Juan fue a recogerla al hotel para comer algo de pescado en algún chiringuito del lugar, Ana ya no estaba. En la recepción le comentaron que se había marchado temprano. Como Juan había supuesto, su padre le comunicó el lunes que se podían continuar las obras pero con cierta precaución. Que se acelerara el proceso de afianzar la estructura y se tapara parte de la necrópolis y que ya se informaría más adelante del hallazgo a las autoridades para acallar posibles rumores. Así se hizo y las innumerables piezas que allí se hallaron se fueron repartiendo entre inversores y coleccionistas, bajo la tutela y supervisión del padre de Juan. Pero lo que jamás se supo fue el paradero del ajuar de oro que Juan le mostrara a Ana durante su visita.
Begoña R.Joya."Crónicas sexitanas"
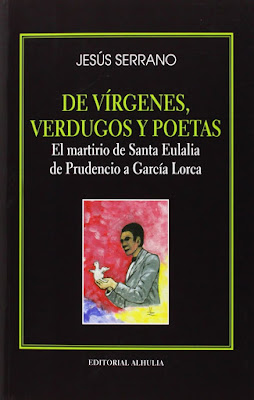


Comentarios
Publicar un comentario